LA BROMA
Juan Torres Gárate
Cuadernos del Sur, 2006
193 pp
Edición agotada
Juan Torres
Gárate nació en Tacna (1947). Es docente egresado de la Universidad de San Agustín de
Arequipa, donde cursó estudios doctorales en educación y actualmente se
desempeña como profesor en la Facultad de Educación de la UNJBG.
En 1985 obtuvo
el 1º y 2º puesto en los “II Juegos Florales Municipales” organizado por la
Municipalidad de Tacna. En 1986 y 1988 ganó el 1º del mismo concurso. Fue
finalista de la IX y XII Bienal de Cuento “Premio Copé” en 1996 y 2002. En el
2005 obtuvo el Premio Nacional de Cuento “Horacio” XV Edición. Ganador de la XV
Bienal de Cuento “Premio Copé Internacional de Plata”, 2008. En el 2006 recibió
la Medalla “Francisco de Paula González Vigil”, otorgada por el INC – Tacna y
en el 2009 el Emblema Municipal, por el honorable Concejo Provincial de Tacna,
ambos reconocimientos al mérito de su trayectoria literaria.
Ha publicado
los libros de cuentos En busca del
comandante, Mojinete, 1986. El gato
de la abuela, Educa, 2000. La broma,
Cuadernos del Sur, 2006. Momposina,
Cuadernos del sur, 2007. Y la novela corta Gilda,
Cuadernos del sur, 2004.
Su obra se
encuentra publicada en revistas de literatura y arte como Parásito & huésped, El obsceno, Utopía y de ciencias sociales
como Pizarra, Paco Yunque y Avance. También ha publicado poesía y
ensayo.
En la contratapa del libro:
¿Cómo y por qué leer
los cuentos de Juan Torres Gárate? En primer lugar de acuerdo a una pragmática literaria y de
acuerdo también a nuestra propia experiencia, porque están bien escritos. El
lenguaje exuberante y fluido, la ironía y las técnicas depuradas que ha
empleado hacen de los cuentos de Torres Garate una lectura no sólo placentera
sino también liberadora de muchos prejuicios y lugares comunes. La lectura de
estos cuentos, por lo menos en nuestro caso, ha llenado plenamente nuestras
expectativas ideológicas. En segundo lugar, debemos leer los cuentos de Torres
Garate porque permiten «sopesar y reflexionar» muchos aspectos de la
problemática humana: niñez, adultez, ancianidad, bastardía, egoísmo, amor,
odio, etc. Son cuentos que, para utilizar palabras de Harold Bloom, nos
devuelven la «otredad» que en muchos de los casos es la de uno mismo. Asimismo,
afianzan nuestro nivel ético en cuanto aprobar o desaprobar, amar u odiar,
ciertos hechos, ciertas acciones. La lectura de estos cuentos nos permiten
ampliar nuestro mundo, vivir hechos y circunstancias, aunque sea mientras dure
la lectura, en un tiempo perfecto: el de Pacheco Céspedes, siendo uno más en
ese barrio prodigioso, acompañando a los «Dragones de Pacheco» en sus
travesuras, temores, penas y alegrías.
Saúl
Domínguez Agüero
«La broma», es un bello libro de
cuentos preñado de una diversidad temática, donde el autor libera
su pluma, rompiendo el silencio del barrio donde vive y procrea la palabra en busca
del genio creador de los relatos
más inverosímiles, que nos atrapa con el
deleite incontrolable de leerlos sin detenernos, de un solo tirón, y aún
después pareciera que siguiéramos escuchando
un leve rumor que nos conmociona
y se apodera de nuestro pensamiento, una
imagen, un suceso, hasta la candorosa malicia o la ironía, que el autor domina
con suma habilidad, para mantener en
suspenso y deleitar al lector.
Guillermo Quintanilla Toledo
Ludwig Feuerbach y Rosita Mamani
Juan Torres Gárate
Y aunque ustedes no me crean, terminé robándome
el libro. Les digo a ellos que me escuchan absortos, que han dejado de
escribir, colocado los lapiceros sobre las carpetas, sacado los audífonos de
los walkmans, cruzado las manos, centrado la atención en lo que acabo de
subrayar levantando la voz, insistiendo, Me lo robé. Así de simple.
Y es que, Rosita, cómo explicarles mi pasión por
ese libro desde el momento en que tú lo sacaste del estante y me lo llevaste
hasta la mesa donde, después de mirar tus hermosas piernas subidas a la
escalera enana, yo agonizaba de pasión y No sé si iba todos los días, les sigo
diciendo, por el libro o por ti. Estallan en una carcajada, Más por ella
seguramente, se escucha una voz al fondo del salón, y la risa se ensancha. Cómo
explicarles, Rosita, que desde que me instalé definitivamente en el puerto, me
hice cargo del trabajo (el quinto grado en una escuelita de primaria ubicada en
la Avenida Lino Urquieta, el quinto grado de la vespertina colmado de
trabajadoras y de empleadas del hogar donde dicté mi primera clase: las partes
de la vaca, después de haber concluido siete años de estudios en una Facultad
de Educación y de creerme, además, un genio incomprendido, perdido
inexorablemente en los vericuetos de las modernas corrientes pedagógicas que
nada tenían que ver con la vaca ni con las empleadas del hogar), me haciné en
el segundo piso de una modesta casa de pensión, en un cuartucho que después se
haría famoso con el nombre de "La pocilga del profe", que sólo tenía
un pequeño ventanuco que daba al mar que no se veía porque lo habían horadado,
a propósito, cerca del techo, adonde yo no llegaba ni subido a la cama, que era
una especie de bendición en el invierno pero un trozo del infierno en los
veranos, y donde, Rosita, debía hacerse todo de costado pues la cama entraba
sólo al través, y la mesita y la maleta y los libros tirados por todos lados
también en sesgo como acomodándose a una geometría impuesta por la necesidad, ¿Todo de costado, profe?, otra vez la voz del
fondo, y nuevamente la risa, cómo explicarles, te decía, que a pesar de las
incomodidades, del genio destemplado de la vieja dueña de la pensión, de su
hija que deambulaba coqueta y rijosa por la casa de arriba a abajo en un
shorcito escandaloso amotinando a los inquilinos con su estela de perfume
barato, de la lora que la vieja colgaba en una jaula cerca a la puerta de mi
cuarto a las cinco de la mañana, lora de mierda que hablaba todo el día, de las
borracheras de los inquilinos que vivían a mis costados y de los escándalos que
armaban las dos polillas que alquilaban en el tercer piso, a pesar de todo,
Rosita, era feliz por aquella época.
Entonces llegué, les sigo diciendo, y no más
instalarme en un hotel de mala muerte, en una habitación de camas múltiples,
salí a caminar por el puerto. Me sentí eufórico recorriendo sus estrechas
calles mientras un perfume de mariscos asciende del mar y me arrebola el rostro
aún no acostumbrado a la agresión salobre del viento que terminará curtiéndome
la piel, azogándome los ojos cuando el sol de la canícula desnude su enfado
sobre mi cuerpo tirado en la orilla, contemplando, por entre la reverberación
deformante del calor, un encaje de espuma que barre la arena y cubre las rocas donde agitadas cabelleras de algas son
peinadas por el agua y el viento, y un festín de gaviotas que danza y pía y
levanta vuelo y me distrae de la inmensidad azul donde, a lo lejos, se recortan
pequeñas embarcaciones y aquí, donde me abraso, cuerpos desnudos de mujeres
esbeltas me traen el recuerdo del tuyo que todavía no existe, Rosita. Recorro
el puerto con un entusiasmo renovado de adolescente ingenuo, subo y bajo por
sus callejuelas recientemente asfaltadas, me detengo para contemplar sus
pequeñas casas de madera y calamina casi todas con un alto porche sobre la
calle, con sus balaustradas y sus minúsculas graderías desgastadas por la
carcoma, me detengo en la placita de la Capitanía y camino hacia el muelle
viejo y un perfume de laurel me persigue mientras me adentro en el mar sobre la
inconsistencia de un tabladillo que bailotea sobre pilotes de fierro y llego
hasta el borde del abismo donde una farola de tenue rojo me detiene y aspiro el
aroma del mar cálido y sensual aun en el invierno, me detengo y veo la glorieta
solitaria, adonde, Rosita, después de mi primera clase en la escuelita de la
vespertina me llevó una alumna que se sentaba en la primera fila y que me guiñó
un ojo apenas ingresé al salón de clase como sospechando que estaba nervioso y
que no sabía qué hacer con ellas ni con las partes de la vaca, De seguro que no
conoce el puerto, profe, me dijo ella de apenas dieciséis añitos, morenita, con
una cinta roja que le sujetaba el cabello lacio, con unos labios rojos recién
pintados, un vestidito de percal y sus zapatitos de taco de charol, No, llegué
recién ayer, le digo, mientras la contemplo de arriba a abajo, mientras calculo
el tamaño de su osadía, la generosidad de su cuerpo cubierto por una tela
barata, Lo acompaño profe, dice, vayamos al muelle que es lo mejor del puerto.
Caminamos un largo trecho de bajada hasta llegar al puerto y adentrarnos en el
muelle viejo, Vamos a la glorieta, dice, desde allí se lo contempla mejor. Nos
acodamos en la balaustrada y ella me lo enseña con detalles. Después habla de
sí: trabaja en una conservera eviscerando pescado, ahora me explico su pesado
olor a pesar del perfume, vive sola pero mantiene y educa a un hermanito menor
huérfano como ella, me cuenta sus planes, abre su cartera, me invita un chicle
de menta, habla de la muerte de sus padres y de la miseria de su vida, se seca
una lágrima, mientras que bajo la glorieta el mar bailotea por entre las rocas
y de vez en cuando, cuando se encabrita, una lluvia salina asciende hasta
nosotros que estamos ya muy juntos y yo consternado de pena que la abrazo, cojo
sus manos marchitas cubiertas de escamas y ella que me besa con un beso experto
pero lleno de angustia y yo que siento su sabor a cebolla y a ajos a pesar de
la menta.
Y ése, Rosita, fue mi primer amor, el amor de
Inés, aunque hoy, al paso de los años, no estoy seguro de que fuera su
verdadero nombre. Ahora lo sabes. Pero a ellos no se lo cuento, ni pensarlo,
porque siguen atentos y están más bien preocupados por el destino del libro de
Feuerbach que me lo robé sin atenuantes. Mientras tanto sigo recorriendo el
puerto y ahora doy con la plaza y con su iglesia: vieja embarcación varada por
la tormenta y que ha quedado tirada sobre un promontorio, desolada, sobre esta
desolación más grande aún sin árboles ni pileta ornamental, apenas unas bancas
que la limitan y más allá un cine del Oeste como en las películas de
pistoleros, con su marquesina elemental y mortecina. Sigo recorriendo el puerto
y por fin, porque allí nos conocimos, Rosita, la placita Mariscal Nieto con el
busto del héroe en el centro y un jardín donde abundan las cucardas, los
laureles y las acacias, cercado por bajas rejas de metal y un puñado de bancas
donde los hombres de mar, estibadores y pescadores, suelen descansar, fumar y
charlar todas las horas y días del año, y, en torno a ella, el mercado, la
Municipalidad, la oficina de correos, el
paradero de colectivos a Ciudad Nueva, la placita, que era como el
corazón del puerto y desde donde se abría al mar vía la calzada del Terminal
Marítimo, vía el caminito hacia el varadero, el pasaje hacia la Plaza Mayor,
vía sus largas calles hacia los pueblos jóvenes encaramados sobre los
cerros.
Pero ahora que recuerdo bien, no fue
precisamente en la placita Mariscal Nieto donde te conocí sino más bien en la
Biblioteca Municipal, ubicada en los bajos del edificio del Concejo, que está
frente a la plaza, y donde tú trabajabas como bibliotecaria compartiendo esa
precaria oficinita con los yanquis del Cuerpo de Paz. Sin embargo, bien pudo
ser allí porque una vez que dejé el hotel y me instalé en la casa de pensión
salía desesperado todas las mañanas a deambular por el puerto ya que era
imposible permanecer en casa después del desayuno: la lora no me dejaba
concentrar cuando pretendía leer, escribir, pensar, ya que cloqueaba, se
paseaba por el palo de la jaula, silbaba, gritaba, armaba escándalo cuando la
hija comenzaba a subir y bajar por las escaleras con su shorcito minúsculo y su
perfume rijoso en un viaje maniático que no tenía cuándo acabar, cuando las
polillitas del tercer piso se sentaban en el balcón y mostraban sus encantos a
la caza de clientes, cuando el más borracho de mis vecinos llegaba de altamar
borracho como una cuba y si alcanzaba a subir las gradas se llegaba gateando
hasta la jaula de la lora, se
arrodillaba y le decía Mi palomita, mi Espíritu Santo aquí me tienes, mi
palomita, sano y salvo, y él de rodillas, las manos juntas elevadas al cielo de
la lora que se protegía encaramada en lo más alto de la jaula mirando al
borracho con ojos azogados, irónicos, incrédulos y luego comenzaba a reírse a
carcajadas extendiendo las alas, haciendo aspavientos que dejaban un reguero de
plumas, de cogollos de lechuga y de agua derramada con la que el borracho se
persignaba y agradecía mientras que la lora, ya casi ahogada por la risa, le
decía Dios, Dios, Dios, en tanto que el otro, el borrachito madrugador y
resaqueado desde su cuarto protestaba con voz aguardentosa ¿Quién es Dios,
carajo? ¡Yo soy Dios, carajo!, y la vieja que salía disparada de la cocina para
parar el lío y yo que también salía disparado para calmar mi desazón
recorriendo el puerto, Rosita, yendo hacia el mar a contemplar el movimiento
sensual del agua con sus bolicheras y falúas, con sus buques de gran calado
descargando petróleo o acoderados en los modernos muelles servidos por grúas,
cargadores frontales, tractores, fajas transportadoras y cientos de hombres
obstinados en traje de faena, y los alcatraces y las gaviotas y los frisos de
espuma y el cielo azul celeste y el sol sobre el viejo muelle y la glorieta y
el varadero con sus largas tendidas de pescado fresco de pulpos y calamares y
mariscos, y el perfume de profundidades insondables y el olor a yodo en los
erizos y en el piure y en las jaibas, como arriates de rosas rojas perladas de
rocío y alhucema, y yo que asciendo complacido y calmo desde la orilla mareado
por el olor y por el paisaje y me llego hasta la Plaza Mariscal Nieto desde
donde te contemplo absorto, a través de una ventana, subida a una escalera
enana y un libro entre tus manos.
Fue así como conocí la Biblioteca Municipal, les
digo a ellos que aún me siguen con atención y nuevamente la voz del fondo ¿La
biblioteca o a Rosita, profe? La biblioteca, digo, y donde entré en contacto
con Ludwig Feuerbach, pero ya no me
creen por el murmullo de insatisfacción que percibo ahora también en las filas
de adelante, entonces sigo Bueno, también a Rosita, claro, por qué no, y
entonces Ahaaaaaa..., Rosita, y ahora hechas las pases continúo Una sala
pequeñita, jóvenes, con sólo tres altos estantes de madera abarrotados de
libros viejos que llegaban hasta los frisos del techo, una larga mesa de
madera, dos bancas y una que otra silla,
y en la esquina del fondo un pequeño escritorio hasta donde fui nervioso
cuando entré por primera vez, Rosita, y donde tú me recibiste con un esbozo de
sonrisa, unos grandes ojos color caramelo y unos senos que pugnaban por
destrozar los botones de tu blusa de organdí, Sólo para la sala, dijiste, y tu
voz que sonó a coro de ángeles confundido con el canto gregoriano de algún
buque haciéndose a la mar, y yo que comencé a recorrer los estantes, ávido de
lectura y de soledad, encontrándome entonces con raros ejemplares con títulos y
autores que sólo conocía de oídas en los labios de presumidos profesores
universitarios, sacando y dejando los libros que vibran de emoción en mis manos
con el perfume marchito de sus hojas pálidas, resecadas por el tiempo que
desvae nombres y títulos, carcomidos por las polillas, manchados por la
humedad, rescatados de algún conato de incendio de algún oscuro desván, tétrico
rincón que, No obstante, jóvenes, mantenían atesorados tanta belleza, tanta
verdad, les digo, Rosita, para que me sigan prestando atención, para justificar
también en parte el escandaloso robo de ese libro, La Esencia del Cristianismo,
primera edición de 1941 de la editorial Claridad, que me marcó desde que leí en
su primera página la dedicatoria de un tal doctor Salinas, A la juventud
estudiosa del puerto, Ilo, mayo 26 de 1970, con indeleble tinta líquida azul,
desde que con ojos ansiosos recorrí el índice y ya quería leerlo todo y tú,
Rosita, que me mirabas de reojo como sospechando alguna oscura maldad,
intuyendo malhadadamente un no sabías qué, que me hacía sospechoso a tus
desacostumbrados ojos recelosos de mí y que marcó el inicio de un breve pero
volcánico romance, les digo a ellos en cuyos rostros leo claras muestras de
interés, un romance extraño, Rosita, esto se los digo quizá con ingenuidad para
mantenerlos atentos, aunque tú sabes que también es cierto porque desde que te
conocí me convertí en el más asiduo concurrente a la biblioteca aunque, a decir
verdad, era el único que la frecuentaba por las mañanas ya que por las tardes y
las noches se llenaba de estudiantes, y, además, por mi trabajo, un romance que
comenzó como jugando luego que los yanquis del Cuerpo de Paz fueron expulsados
del país y nos dejaron la biblioteca para nosotros dos que, como jugando, nos
citábamos sin citarnos a las nueve de la mañana de todos los días, y yo que
sacaba a Ludwig Feuerbach y tú que te sentabas al escritorio y luego, con
cualquier pretexto, te subías a la escalera enana para mostrarme tus hermosas
piernas y sacar un libro que no necesitabas y yo tampoco había pedido, hasta
que del libro de Feuerbach que fichaba con esmero, de las uñas que te pintabas
de escarlata, de los periódicos que ojeabas, de los tapetes que bordabas
pasamos a la conversación amistosa porque nadie nunca entraba a esa biblioteca
por las mañanas, que fue el refugio para mi desamparo del principio y el
azoramiento que sentía cada vez que entraba a clases para hablar de Grau y de
las enfermedades transmitidas por las moscas, los efectos de la carencia de la
vitamina D, y soportar el ruego de los ojos de Inés que quería llevarme todas
las noches a la glorieta, y yo que ya no quería porque no podía demorarme ni un
minuto al salir de clases a riesgo de encontrar una polilla echada en mi cama,
leyendo uno de mis libros sin saber nunca cómo conseguía abrir la puerta de mi
cuarto y que no lograba echar a tiempo porque después de todo no estaba nada
mal; refugio por las mañanas incluso cuando Dios no estaba borracho y se
acercaba a la jaula de la lora, que ya me había quitado el sueño a las cinco de
la mañana, y le preguntaba ¿Cómo está mi lorita?, y la lora emplumada,
agazapada en la parte superior le gritaba Borracho, borracho, borracho, y el
borrachito del cuarto de al lado ¿Quién es borracho, carajo? ¡Yo soy el
borracho, carajo!; refugio por las mañanas cuando aún no había amanecido y la
hija de la dueña me tocaba la puerta para pedirme una pastilla para el dolor de
cabeza, vestida o desvestida, con una bata transparente mostrándome sus
encantos sin pudor alguno y yo que me ruborizaba y ella que se moría por entrar
pero que no lo hacía porque invariablemente me encontraba ocupado con las
polillas y hasta con Inés, Rosita, claro que esto no se lo digo ni a ellos
tampoco porque qué podrían pensar, pero a quien me fue imposible rechazar una
noche que la echaron de su cuarto por insolvente cuando la crisis de la pesca;
refugio por las mañanas, al encontrarme contigo, Rosita, en esa biblioteca que
fue saqueada por mi curiosidad, ofendida por mi atrevimiento no sólo por el
libro de Feuerbach que empecé llevándomelo a mi pocilga para continuar su
lectura por las noches sino porque, no sé a quién echarle la culpa, se
convirtió en nuestro pecaminoso nido de amor, que comenzó con un beso detrás de
la puerta y al que siguió un encendido romance a espaldas del estante que
dividía la biblioteca de la oficinita de los yanquis del Cuerpo de Paz que
habían sido expulsados del país, en el suelo, entre rumas de periódicos donde,
con un miedo primitivo, después de cerrar la puerta y la ventana terminamos
haciendo el amor luego que tú te despojaste de la blusa de organdí y vi por
primera vez tus inmensos senos firmes mientras el amarillento sol, tras la
vidriería de la ventana, te daba un rostro de flor en tanto que mi cuerpo se
adhería el tuyo como en un ritual antiguo y un vaivén lento de espuma con una
tierna blandura de gruta, que aprisionaba mi deseo y mi soledad con una
consistencia de nácar. Una salita pequeña, jóvenes, con tres altos estantes de
madera abarrotados de libros hasta los frisos del techo donde encontré aquéllos
que ya les he citado y que no obstante, insisto, sobre todo el de Ludwig
Feuerbach que terminé llevándomelo porque me era imposible resistir la
tentación de subrayarlo todo luego de ficharlo a medias en la biblioteca,
interrumpido solamente por los besos, las caricias de Rosita y los aterrizajes forzosos
en el suelo cubierto de periódicos.
Y ustedes se preguntarán por qué ese interés
especial en el de Feuerbach, les digo a ellos, Rosita, cada vez más interesados
en ti, en nuestro romance tejido de lascivia, en la oficinita de los yanquis
expulsados convertida de pronto en hemeroteca, cada vez más ansiosos, miradas
concupiscentes que interrogan más preocupados en la turgencia de tus senos y el
movimiento ondulante de tu cuerpo de caracola, Porque en él, les digo
levantando la voz, encontré aquello que no pude en otros libros: el carácter
patológico de la religión y la exacta diferencia entre el cristianismo y el
paganismo, que no pude hallar en otros libros, insisto, y porque además es el
tema que hoy nos convoca, estimados discípulos, y la asignación de la siguiente
semana: el problema de la alienación y de la enajenación. Pero ahora, Rosita,
noto en ellos huellas de desasosiego y de un torvo malestar que procuro atenuar
insistiendo en nuestro amor, que se estaba convirtiendo en rutina a pesar de
los sobresaltos por el temor de que nos sorprendieran sacándote la blusita de
organdí, colocando mis pantalones entre los libros, detrás de los estantes,
destrozando los periódicos mientras se oían ruidos de pasos, las bravatas de
los pescadores, el vuelo rasante de las gaviotas que removían los aleros del
viejo edificio y el perfume del laurel y de las acacias que penetraba por
debajo de la puerta y los susurros de tu voz unida siempre al canto gregoriano
de algún barco haciéndose a la mar; convirtiéndose en una rutina a pesar de
todo y del esfuerzo enorme que me costaba luego separarme de ti para irme a mi
pocilga con una tembladera de piernas que reponía en la siesta después del
almuerzo, siempre y cuando la lora se mantuviese quieta, los borrachitos en
alta mar, las polillas ocupadas con sus clientes en el tercer piso de la casa
de alquiler, y la rijosa hijita de la dueña con un dolor de cabeza de los mil
demonios tirada en su cama hasta el amanecer, hasta la hora en que desnuda me
tocaba la puerta para pedirme una pastilla; convirtiéndose en una rutina,
Rosita, la cena y las clases de la vespertina en esa escuelita donde me
esperaba Inés ya no en el salón de clase sino en la esquina, suplicándome que
la llevara a la glorieta, invitándome pastillas de menta y después a mi pocilga
porque no tenía donde pasar la noche, amenazándome con contarle a la Directora
de la escuelita, y yo que entraba perturbado con ella a mi costado despertando
sospechas por el tamaño de su osadía, de su conocido cuerpo oliendo a perfume barato,
su ropita de percal, de sus maltrechos zapatitos de charol y sus rojas cintitas
sujetando sus cabellos lacios renegridos de sus dieciséis añitos, y yo que
dejaba a Feuerbach lleno de fichas sobre el pupitre y comenzaba ahora con los
centros mineros más importantes del país para pasar luego a las propiedades y
beneficios de la leche materna, en seguida a los insectos característicos del
puerto y terminar con una alabanza al gobierno de turno, que no tenía nada que
ver con los siete años que me había pasado en la universidad repasando y
memorizando las corrientes pedagógicas contemporáneas y los modernos tratados
de pedagogía comparada, y que en absoluto me ayudaban a solucionar los
problemas dentro ni fuera de clase; convirtiéndose en una rutina, Rosita,
cuando a la medianoche, a la luz de una lamparita, en mi pocilga, seguía
leyendo a Feuerbach pensando en ti, en que me estaba enamorando de ti, en que
tenía necesidad de ti sin saber nada en absoluto de tu vida, Rosita, soñando
contigo, en la experiencia de tus besos, el movimiento ondulante del mar en tus
caderas, en la exhalación del perfume de algas de tus axilas, y en esa gruta a
la que me acercaste por primera vez y que tenía el olor de los mariscos
frescos, la textura de musgos húmedos y el sabor de la miel añeja,
embriagándome con esa soledad que venía de antiguo; convirtiéndose en una
rutina hasta que una noche en que suspendieron las clases, y apenas me deshice
de Inés, fui a la biblioteca para que aplacaras mi tristeza, amándonos ahora en
la oscuridad, pero llegué tarde, cuando estabas echándole cerrojo a la puerta y
yo decidí por la sorpresa aguardándote en el parque, detrás del busto del
héroe, confundiéndome con la tenue luz de los faroles, el perfume del laurel y
las acacias, decidiendo por la sorpresa de cogerte por detrás, tapándote los
ojos, preguntándote mi nombre con la voz enronquecida de las olas en los
arrecifes, sin pensar que la sorpresa me la darías tú quedándote en la puerta
que acababas de cerrar, mirando impaciente hacia la noche, reacomodándote el
cabello, repintando tus labios carmesí hasta que llegó él y te tomó en sus
brazos, te besó, te cargó con una fuerza de oso, te rodeó la cintura y se
fueron caminando por la larga vía que lleva hacia los pueblos jóvenes del
puerto encaramados sobre los cerros.
Esto naturalmente no se lo cuento a ellos,
Rosita, sólo les digo que cansado de esa rutina y porque ya había terminado de
fichar y rayar a Feuerbach hasta la saciedad, al extremo de no poder distinguir
con claridad lo fundamental de lo accesorio, decidí quedármelo porque, les
pregunto, Quién más lo iría a leer en ese pueblo de pescadores y de estudiantes
derrengados y bulliciosos que cada tarde, cada noche abarrotaban la biblioteca
en busca de enciclopedias y de libracos de dos por medio, importunando a una
bibliotecaria medio ignorante, medio huachafa, pechugoncita, ociosa... ¿Qué
pasó, profe?, ¿qué pasó..?, preguntan ahora en coro, sorprendidos, Nada, digo,
simplemente que me parece justificado haberme robado ese libro que era como una
perla en un basural de hojas apolilladas, desvaídas, enmohecidas, ese libro que
de pronto iba a servir de soporte, de nivelador de algún estante cojo o, en el
mejor de los casos, de cabecera de algún otro desquiciado amor furtivo tirado
por el suelo junto a los periódicos que cubrían, Rosita, el piso de la
oficinita que compartías con los yanquis
del Cuerpo de Paz que habían sido expulsados del país, No me parece correcto,
profe, de pronto se alza una protesta que viene nuevamente de atrás, A mí tampoco,
ahora la voz de adelante, No era lo correcto, la voz muy cerca del atril de
donde les cuento, Pudo fotocopiarlo y devolverlo, profe, No seas zonza, pues,
en la edad de piedra no había fotocopiadoras, risas, risas, Huuuuuy, profe, y
luego el desconcierto de voces que se cruzan, que discrepan, asienten, hasta
que, de pronto, otra voz ¿Y Rosita, profe?
Síííííííí..., otros estudiantes a quienes seguramente Ludwig Feuerbach y
La Esencia del Cristianismo les llega altamente, Bueno, digo, no la volví a ver
más, Nooooo... un coro de voces, Pero, agrego con renovados esfuerzos, veinte
años después... Huuuuy, profe, nosotros aún no habíamos nacido, Probablemente
ni en proyecto, digo y continúo, regresé al puerto para resarcirme de ese robo,
de ese atentado de lesa cultura, regresé, pero no para devolver el libro que
guardo en mi biblioteca como un recuerdo de mis años de juventud que me traen a
la memoria mis inicios como maestro en esa escuelita vespertina de la Avenida
Lino Urquieta y de la primera clase hablando de las partes de la vaca a las
empleaditas del hogar, de Inés, de quien sigo dudando de que fuera su verdadero
nombre, de la casa de pensión y de la lora y de Dios y de los borrachitos y de
las polillas que se metían a mi pocilga, de la hija desnuda de la dueña y sus
dolores de cabeza y de ti, inolvidable Rosita, ahora que precisamente el
automóvil que me conduce al puerto supera la última curva de la pendiente y
distingo nítidamente, como hace veinte años, la inmensidad del mar, la
festonada espuma contra los arrecifes, y luego el puerto con su bandada de
gaviotas y bolicheras, y yo que aspiro el aire salobre del mar mientras atenazo
diez ejemplares del libro que acaban de publicarme en la capital, de mi libro,
Rosita, como tú querías que fuera, para obsequiarlo a la Biblioteca Municipal
con mi orgullosa dedicatoria, A la juventud estudiosa del puerto, Ilo, agosto
28 de 1995, para entregártelos a ti precisamente con una sonrisa de felicidad,
porque, a pesar de todo, profe, lo esperé siempre, para aclarar el
malentendido, subida a la escalera enana para mostrarle mis hermosas piernas,
apoyada en la ventana contemplando las gaviotas que rozaban los aleros del
viejo edificio, aspirando el perfume del laurel y de las acacias, pensando que
usted regresaría algún día para devolverme el libro de Feuerbach sin sospechar
que yo moriría la víspera de su llegada.
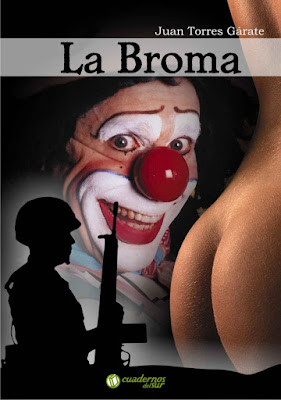
No hay comentarios:
Publicar un comentario